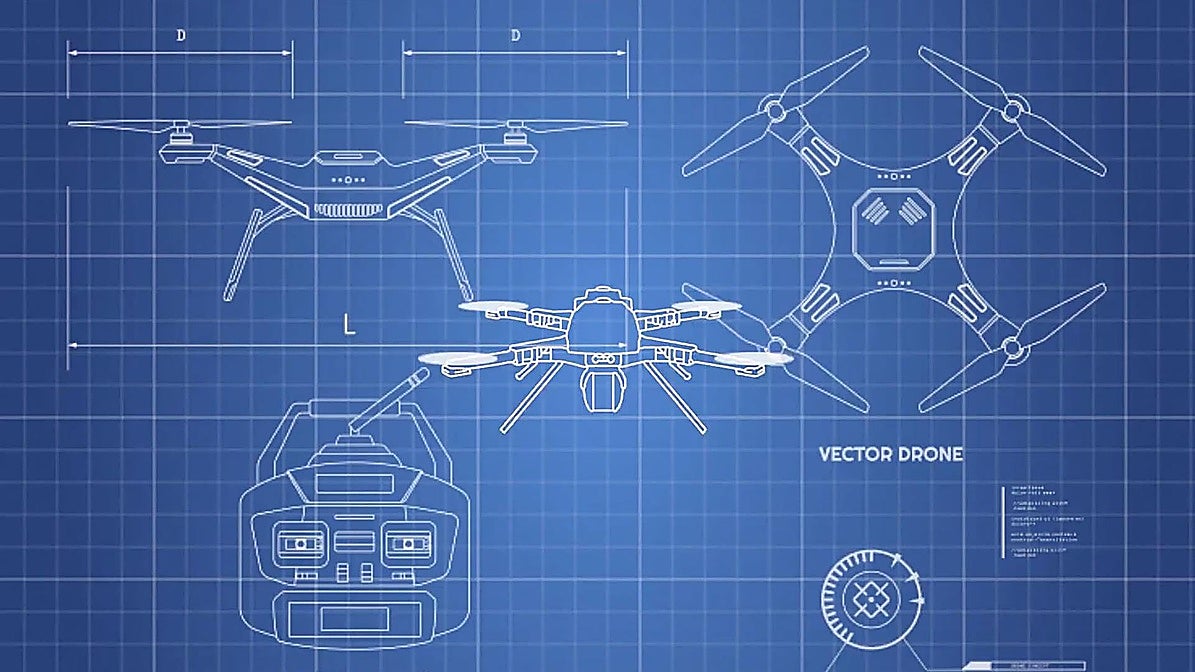Baloncesto - Liga Endesa
La balada del CID: ¡Todo era amor!«La cancha del Centro Insular de Deportes era temida. Incómoda, pequeña, con las gradas encima de la pista. Era sentir que lo del sexto hombre no era un lugar común»
Duele ver el Centro Insular de Deportes reducido a migajas para convertirse en algo mejor y más confortable. No es que uno sienta ganas de citar a Beda el Venerable, cuando proclamó que «cuando caiga el Coliseo caerá Roma; cuando Roma caiga, caerá el mundo». Pero sí que se siente que tras la demolición del CID se desvanece un espíritu, el de aquel lugar en el que, como proclamaba el poema de Oliverio Girondo: ¡Todo era amor!
Y todo era amor porque todas las leyendas se embellecen cuando se cuentan con la liturgia de las retrospectivas. Éramos pocas, pobres y sudorosas las almas que nos sancochábamos bajo su cubierta y apenas respirábamos aire limpio a través de aquellos ridículos ventanales que, además, ni siquiera tenían vistas a la Avenida Marítima. Pocas pero inmensamente felices.
Porque en este inventario de nostalgias caben muchas historias personales. Las del que esto escribe y las de cada uno de aquellos que ejerció la lealtad a un equipo que hizo suyo ese espacio, ya mitológico, que dejó de ser escenario de sus partidos hace más de una década. El tiempo se escurre entre nuestros dedos como granos de arena. O como el polvo de las obras de su remodelación.
Se alude incesantemente al espíritu de Tamaraceite, aquella cancha improvisada y de breve utilidad en la que no había luz y Miguel Ángel Ramírez hacía de gorrilla, para defender el sentimiento de pertenencia. Pero la realidad es que el verdadero Gran Canaria, el que conocemos hoy en día y ha levantado títulos europeos en el Arena, es un producto del CID, donde jugó sus partidos como local entre 1988 y 2014.
En el fondo es una ventana temporal minúscula, pero cargada de significados. Y es cierto también que las primeras glorias de aquel pabellón se deben a míticos partidos de fútbol sala y a los grandes títulos del desaparecido para siempre Calvo Sotelo de voleibol. Pero ese sustrato emocional, el que permeó en las nostalgias de la sociedad palmense, está amarrado a los cuerdas de aquel Granca pobre pero aseado que derrumbó gigantes con una conexión mística con su grada.
Fue Himar Ojeda el que una noche, con las puertas cerradas, contó una a una las butacas y, en un delito que ya ha prescrito, comprobó que allí cabían menos de los que creíamos. Pero la intensidad volcánica que allí se vivió es irrepetible. Ese horno que derretía oponentes los domingos por la mañana, dinastías de campeones que sufrían como en Belgrado o Atenas cuando el calendario les traía a la isla y les hacía recurrir a tópicos y excusas como el calor o la famosa humedad de la piscina, aunque en muchas ocasiones esta estuviera vacía.
Todo era amor porque todo se perdonaba. La eterna frustración de final de temporada, cuando la amenaza de hacernos mayores volvía a quedar frustrada, siempre se endulzaba con una sonora ovación, tal vez demasiado teñida de autocomplacencia. Coartada para mediocres y cobardes.
Una cancha temida
La cancha del Centro Insular de Deportes era temida. Incómoda, pequeña, con las gradas encima de la pista. Los bombos crujían los tímpanos y los puestos de prensa eran ridículamente pequeños. Era maravilloso. Era sentir que lo del sexto hombre no era un lugar común. Era una verdad como un templo. En el Gran Canaria Arena, por contra, uno se siente un desertor del arado. Aburguesado. La grada no canta, los niños corretean por los pasillos como entre los remos de San Telmo, y es inevitable encontrar una relación entre esa atmósferas y la pechofriada que muchas veces ofrece el equipo.
Y todo es amor porque también hay que entender que cuando las cosas se rompen nunca vuelven a ser iguales. Las Palmas lleva más de dos décadas esperando que el Estadio de Gran Canaria absorba el espíritu del Insular. Y eso nunca va a pasar. Como el Gran Canaria Arena nunca será como fue el Centro Insular.
Tampoco nosotros somos los mismos. Hemos envejecido y nuestras expectativas han cambiado. Miramos el móvil durante el partido y ese enorme marcador juega a sacarnos también del escenario con sus besos y sus emojis.
Los que vivimos los tiempos del CID podemos sentir esa absurda superioridad moral que nos da haber vivido esos tiempos. Pocas veces he sentido rugir al Arena a la altura del demolido pabellón –la noche del Galatasaray en 2016, las rondas de la Eurocup del 2023 o, curiosamente, frente a Valencia de Montero en diciembre del año pasado–, aunque hemos llegado más lejos no sé si hemos sido tan felices como cuando aquellos tiros libres de Savané, con el reloj a cero, frente al Joventut o en aquella primera victoria sobre el Barça con un Jorge Racca imperial.
Estoy enfermo de nostalgia. También mataría por volver a ver una película en el Royal o el Galaxys o comerme un perrito en el Rachi.
También estoy convencido de que me agarro al Centro Insular como un cobarde que no quiere que se marche el tiempo. La primera vez que fui al CID se agotaban los ochenta y, como en tantas primeras veces en mi vida, fue cosa de mi tío Santi. Me llevó a ver a los Harlem Globetrotters muchos años antes de me pareciera un espectáculo charlotesco. Hoy, demasiado pronto, ya no puedo compartir este recuerdo con él y eso me inunda de rabia.
Porque me rebelo ante este tiempo en el que ya no vale la memoria ni la experiencia. En el que todo dura un suspiro, efímero como un predicador en vertical en la pantalla del móvil. Porque este Gran Canaria de hoy sería imposible sin el de ayer. Y porque allí dentro lo pasamos bárbaro.