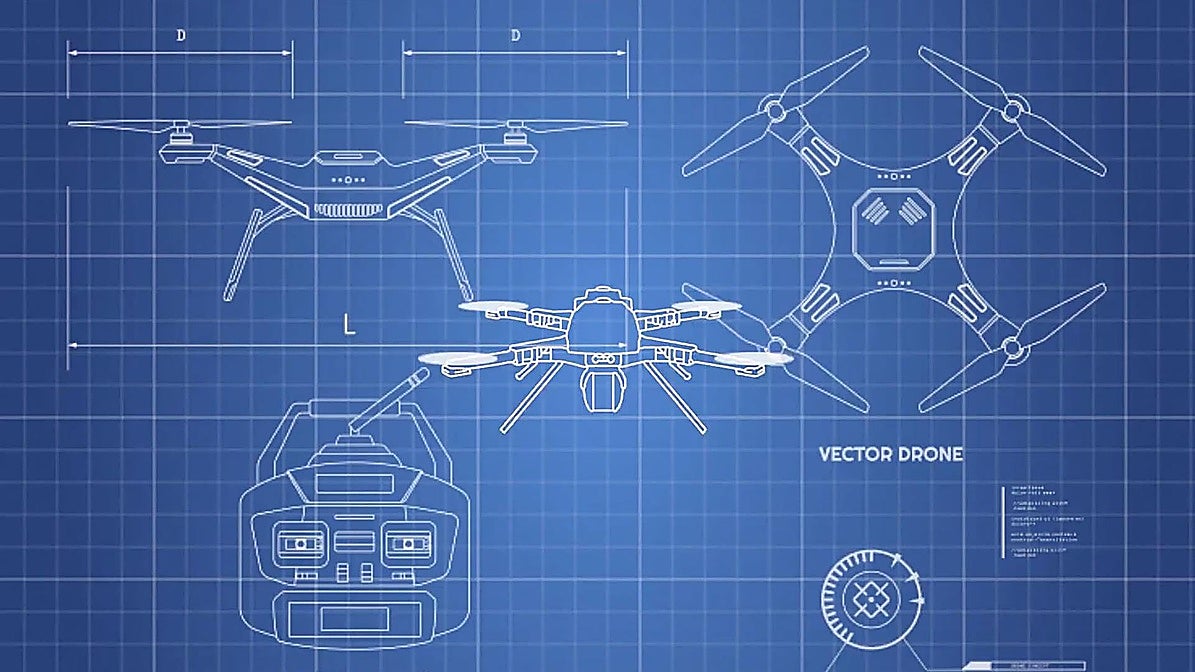Lugarejos: El recóndito rincón que resiste con historia
A simple vista, este anacronismo puede parecer tranquilo, casi inmóvil. Pero basta con adentrarse un poco para descubrir las historias que lo definen, lo transforman y lo mantienen vivo
Dicen que los mejores tesoros no se muestran a simple vista. Hay que ir a buscarlos con ganas de dejarse sorprender. La carretera serpentea ladera arriba entre barrancos que imponen respeto y vistas que quitan el aliento. El coche avanza al ritmo del calor del verano, ese que se cuela por la ventanilla y pega la piel al asiento, mientras el paisaje va transformándose en promesa. Cada curva despierta un leve cosquilleo en el estómago. Justo cuando parece que el camino no puede guardar más sorpresas, tras una curva más, emerge la presa. Es la bienvenida silenciosa a Lugarejos, uno de los barrios «trogloditas» de Artenara.
Aquí el tiempo se desenvuelve con calma. Nada parece tener prisa. El viento acaricia el agua de la presa, y ese roce suena más fuerte que el propio silencio rural. Todo se mueve al ritmo pausado de la naturaleza. Viven poco más de cien personas, repartidas en distintas zonas del pueblo, aunque hay un punto donde todo confluye. La ermita de San Antonio de Padua no es solo un lugar de culto, sino también el pequeño corazón de la comunidad. A unos pasos de allí, la isla conecta con un pulmón verde. El Parque Natural de Tamadaba, parte de la Biosfera de Gran Canaria, se despliega como un refugio de biodiversidad y aire puro. Un privilegio que late al lado mismo del pueblo.
María León, una maestra locera

En esta pequeña aldea, la tradición no solo se recuerda, sino que late en el día a día de sus vecinos. Lejos queda el bullicio y las prisas que se imponen a apenas unos kilómetros, donde la ciudad y las grandes zonas turísticas dominan el ritmo. Aquí, entre sus calles y casas, se mantiene vivo uno de los oficios más singulares de la cultura canaria, la alfarería aborigen, famosa por sus singulares piezas de gran finura y belleza. Junto a la presa, se alza el Centro Locero de Lugarejos, un rincón donde María León tiene su taller y ha convertido su pasión en oficio y legado.
La alfarería, para María, se vuelve difícil de explicar con palabras. Basta con verla trabajar para entender que lo suyo va más allá de una rutina diaria o una simple afición. «A mí esto me apasiona, amo mi oficio; es algo indescriptible lo que siento por él», confiesa. Aunque también admite, con honestidad, que no todo es tan bonito: «tiene que gustarte para dedicarte a ello», puntualiza. Por eso este arte ancestral sigue vivo gracias a sus manos, que moldean el barro con la paciencia y el saber de los antiguos canarios.
«Amo mi oficio; es algo indescriptible lo que siento por él. Me gusta considerarme la antepenúltima locera»
Su vínculo con la alfarería llegó de forma inesperada, como tantas cosas que terminan marcando una vida. Lo cierto es que María no es originaria de la zona; creció y pasó su juventud en el sur de Gran Canaria, pero todo cambió en 1993. «Me vine a vivir aquí porque me casé. En ese momento no sabía que mi suegra era alfarera», recuerda con una sonrisa.
En 1994, Carmela Lugo -su suegra- y Manuela Santana impartieron el taller que rescató la tradición locera de Lugarejos, tras más de treinta años de abandono. Fueron ellas quienes le enseñaron cada paso: desde el barro crudo hasta la guisa al aire libre. «Y yo fui la única, entre catorce alumnos, que decidió seguir adelante con este legado, movida por una pasión que aún me acompaña», recuerda, dejando entrever la dureza que esconde este oficio.

El proceso para crear estas piezas únicas es lento y minucioso. Todo comienza con la recolección del barro en Tamadaba, que se limpia de impurezas y se mezcla con arena, utilizada como desengrasante. Luego se añade almagre, «un pigmento 100 % natural que aporta el color característico a cada pieza», proveniente del cercano barrio de Coruña, según explica María. El barro se moldea a mano sobre una laja y se deja secar antes de su cocción final. Posteriormente, el guisado al aire libre se realiza en hileras de piedra, donde se colocan las piezas junto a pinocha, piñas secas y jorgazo verde, un combustible vegetal que regula el color y la temperatura. Tras horas de cocción lenta, el fuego se apaga y las piezas, cubiertas de ceniza, emergen ya cocidas y cargadas de historia.
La importancia de ser recordado
Más allá de ser una experta locera, María divulga y enseña la cultura e historia de Lugarejos y su losa. Recibe la visita de escolares y muestra el Centro Locero a los curiosos. Su taller se ha convertido en un museo vivo, lleno de historias por contar y un recordatorio de la fuerza ecológica de este oficio: «Si hubiésemos seguido usando solo barro y madera, hoy nuestro planeta estaría mucho mejor, sin tanto plástico». Entre las piezas expuestas en el centro, destaca la recreación de una habitación de época con una fotografía de María Guía, antigua locera e inquilina de la casa donde hoy se ubica, junto a su marido, Andrés Cuba. «Su familia viene aquí y aún me agradecen este pequeño rincón, porque dicen que yo traje otra vez a la madre a la casa», relata.



Lugarejos es mucho más que un remanso de paz; es un testigo vivo de la historia canaria. Entre las paredes de su centro locero se guarda un pedazo de aquel legado aborigen, que se revela en el proceso artesanal y en la exposición de las piezas que lo representan. Ser locera es un oficio tan complejo como poco valorado, pero de un peso histórico que no se puede ignorar. «Es un trabajo muy laborioso; mantener nuestras tradiciones es lo mínimo que merece este arte», comparte. Gracias a María, ese legado sigue vivo, y como ella dice con orgullo, «me gusta considerarme la antepenúltima locera».